No se encontraron resultados
No se encuentra la página solicitada. Intente refinar su búsqueda, o utilice el menú de navegación.
<Redacción de A l’encontre>
 Según los resultados del Servicio Electoral de Chile, después del recuento del 99,99% de los sufragios, Gabriel Boric Font obtuvo 4.620.671 votos, es decir, el 55,87%. José Antonio Kast Rist recibió 3.649.647 votos, es decir, el 44,13%. Hubo 70.272 votos nulos (0,84%) y 23.944 votos en blanco (0,29%). La participación fue excepcionalmente alta: 55,68%.
Según los resultados del Servicio Electoral de Chile, después del recuento del 99,99% de los sufragios, Gabriel Boric Font obtuvo 4.620.671 votos, es decir, el 55,87%. José Antonio Kast Rist recibió 3.649.647 votos, es decir, el 44,13%. Hubo 70.272 votos nulos (0,84%) y 23.944 votos en blanco (0,29%). La participación fue excepcionalmente alta: 55,68%.
El sitio web chileno Resumen escribió en la noche del 19 de diciembre: «El presidente electo [Boric] se ha impuesto según las características de la política chilena, logrando atraer el apoyo de la antigua coalición de la Concertación [PDC, PS, PPD, PRSD] y de la izquierda, incluso del Partido Comunista, todo ello gracias a una caracterización de su política que remite constantemente a los consensos de los años 90. Prueba de ello es la formación de un equipo político con muchos nombres de esa corriente [Concertación], que muy probablemente tendrá representantes en el gabinete [Ver Entrevista a Stephany Griffith Jones]. Hay que decir que el proyecto Apruebo Dignidad se presentó como socialdemócrata. Pero, en realidad, tiende a desarrollar políticas socio liberales, es decir, un Estado que actúa como un poderoso regulador del mercado y protege las libertades civiles. Es muy poco probable que la entidad estatal reciba un poder de acción económico para actuar de forma concertada con la empresa privada o por sí misma, tal como ocurría en las propuestas socialdemócratas europeas. El vínculo con el bacheletismo [en referencia a los dos gobiernos de Michelle Bachelet, de marzo de 2006 a marzo de 2010 y de marzo de 2014 a marzo de 2018] es, por lo tanto, más profundo que el simple apoyo comunicativo [Bachelet se reunió con Boric y apoyó su candidatura]. Está previsto un intercambio con los partidarios de esta orientación.
Además, las fuerzas que apoyan a Boric se verán enfrentadas a un Congreso muy dividido en ambas Cámaras (Senado, Cámara de Diputados), que dará toda su importancia a la negociación y al acercamiento con sectores de la derecha más afines al liberalismo. Frente a esto, un posible movimiento social y popular podría salir pronto a la calle, convocado por una crisis social y económica que no podrá ser superada en el futuro inmediato. En este sentido, será fundamental una agenda social que responda a las demandas más urgentes del pueblo chileno: garantía de derechos sociales y asistencia económica.
El proceso de la Convención Constituyente se encuentra reforzado por el nuevo gobierno [que tomará posesión en marzo] y seguramente verá acelerado su proceso, ya que en septiembre se espera que tenga lugar el llamado plebiscito de salida para registrar y aprobar la nueva constitución. El gobierno de Boric será un factor importante a favor del proceso constituyente, por lo que la administración de Boric tendrá que dedicarle una gran atención al proceso constituyente y a su finalización, tanto en la forma como en el fondo. En efecto, el resultado de la Convención Constituyente determinará el marco en el que se desarrollará el proyecto progresista del Gobierno desde marzo de 2022 hasta marzo de 2026.
Por último, surge una pregunta: ¿Será capaz Gabriel Boric de aprovechar el cambio constitucional para convocar nuevas elecciones y consolidar inmediatamente el cambio de régimen político? Eso permitiría desbloquear la situación [de la correlación de fuerzas políticas] en el Congreso y así lograr las transformaciones necesarias y un nuevo camino para Chile. Ese reto sigue siendo una gran incógnita.
***
En la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en la Avenida de la Alameda, en el centro de Santiago, según The Clinic (20 de diciembre), Boric «pronunció un discurso de tono muy similar al que había pronunciado tres días antes, desde el Parque Almagro, en el cierre de su campaña, el jueves 16 de diciembre. Como en esa ocasión, atacó sin pelos en la lengua a las AFP [administraciones privadas de fondos de pensiones de capitalización individual]: «No queremos que las AFP sigan haciendo negocio con nuestras jubilaciones. Las AFP, que hoy ganan cantidades disparatadas de dinero a costa del trabajo de los chilenos y chilenas, son parte del problema. Y vamos a defender un sistema público autónomo, sin objetivo lucrativo, sin AFP», dijo.
Otra de las similitudes entre ambos discursos es que Boric no hizo ninguna mención a favor del indulto para las personas detenidas en el marco de la rebelión social [de octubre de 2019], aunque el público de la Alameda se pronunció con fuerza a favor de ellos: «No estamos todos, faltan los presos.» El presidente Boric se limitó a mencionar que ya había hablado con las familias de los presos».
Sin embargo, Giorgio Jackson, un estrecho colaborador de Boric, más allá de las diferencias, subrayó que el gobierno de Gabriel Boric retiraría todos los cargos en virtud de la Ley de Seguridad del Estado contra los detenidos durante el levantamiento de octubre. Una duda persiste: ¿el indulto a los presos será el resultado de un examen «caso por caso» -con todas las «excepciones» posibles -dadas las acusaciones montadas por ciertos cuerpos policiales- o habrá acaso una decisión de amnistía general?
20-12-2021
Chili. La victoire de Boric. Quels défis pour quel gouvernement?


Antikapitalistak-en balorazioa PPren lan-erreforma «ez indargabetzearen» aurrean
– Gobernuaren, CCOOren eta UGTren eta patronalaren arteko akordioak gobernu-programa ez betetzea dakar, eta ez du PPren lan-erreforma indargabetzen.
– Esparru neoliberalaren eta PPren erreformaren onarpenaren aurrean gaude, indargabetu egingo zutela iragarri zuten alderdi eta eragile sozialen aldetik.
– Lan-erreformak badu ukitu positiboren bat, hala nola hitzarmenen ultraaktibitatea, baina finkatu egiten du prekarietatea, behin-behinekotasuna eta lantokietako enpresa-boterean oinarritutako eredua.
PSOEk eta UPk adierazitako gobernu-programak Mariano Rajoyren 2012ko lan-erreforma indargabetzea adostu zuen, Langileen Estatutu berri bat lortzeko, sektoreko hitzarmena enpresakoaren gainetik jartzeko, azpikontratazioa mugatzeko ( 42.1. Art.), enpresak lan-baldintzak bere kabuz aldatzea mugatzea, kaleratzeko arrazoiak berrikustea eta kontratu-modalitateak berrantolatzea, behin-behinekotasuna mugatzeko.
Erreforma 2022an jarriko da indarrean, eta ultraaktibitatea berreskuratuko du, nahiz eta Auzitegiak jada interpretatzen ari ziren eskubide batzuen jarraipena beharrezkoa zela. Hori da eskubide positiboen berreskurapen ia bakarra, 2012ko erreformak hitzarmen kolektiboen estaldurarik gabe utzi zituelako langileen % 50, eta horiek pixkanaka behera egiten ari ziren. Tresna sindikalei emandako kontzesioa, patronalarekin duten jarraipen-politika autojustifikatzea ahalbidetzen diena, langile guztiei kalte egiten dieten lagapenak onartuz.
Erreforma horrek soldata-lurzoruaren negoziazioa ematen dio sektore-mailari, baina kanpoan uzten ditu beste lan-baldintza batzuk, hala nola lanaldia edo lanaren antolaketa. Hau da, alderdi gehienak bere horretan uzten ditu Rajoyren erreformaren hildo nagusiak. Ez da berreskuratu enplegu-erregulazioko espedienteetarako administrazio-baimena; beraz, enpresek enplegu-espedienteak egiten jarraitu ahal izango dute, PPren erreformak ezarritako baldintza berberetan. Erreformak ez ditu kaleratzeagatiko kalte-ordainaren kausalitatea eta kostua ukitzen, ez ditu izapidetze-soldatak berreskuratzen, enpresek langile bat kaleratzen zutenetik epailearen erabakia izan arte ordaindu behar baitzituzten. Kaleratzeagatiko kalte-ordainik ez emateak eta ez igotzeak, edo lan-agintaritzak enplegu-erregulazioko espedienteetan esku hartzeak, aldi baterakotasuna eta enpleguaren ezegonkortasuna murrizteko asmoa ezerezean geratuko dela esan nahi du. Are gehiago, enpleguaren ezegonkortasuna sendotzen du, kontratu mugagabe batek ere ez duelako bermatuko egonkortasuna, kaleratzeagatiko kostu baxuak eta justifikatu beharrik ez izateak ez duelako bermerik enpresariaren aldebakarreko erabaki baten aurrean. Hau da, lan-ezegonkortasuna ia langile-klase osora zabaltzen da. Erreforma horrek uko egiten dio lan-behin-behinekotasunari eta -ezegonkortasunari benetako mugak jartzeari (ez du aldi baterako enpleguen gehieneko tasarik jasotzen, ez du kaleratzeagatiko kausalitatea ezartzen, eta ez du garestitzen aldi baterakoen eta mugagabeen kaleratzeagatiko kalte-ordaina, mugatzeko giltzak baitira).
Era berean, oraindik ez ditu bere gain hartu Euskal Herria, Katalunia edo Galiza bezalako lurraldeen berezitasun nazionalak, horien errealitate sindikalak nahita baztertzen baitira CCOOren eta UGTren monopolio negoziatzailea babesteko. Beraz, 2012ko erreforma ez da indargabetu, ia erreforma osoaren zati handi bat mantentzen baita. CEOEk garaipena lortu du, eta langile klasearentzat interesgarrienak diren neurriak aplikatzea eragotzi du. Gobernuak onartu egiten du Europako Batzordeak ezarritako esparrua, interesa baitu erreformek estatistikoki eta formalki murriztu dezaten enpleguaren behin-behinekotasuna, eta, aldi berean, esparru malgu eta merke bat bermatzen baita enpresentzat lan-kudeaketaren arloan, europar fondoak – «Next Generation» – Jasotzearen truke.
Gobernuaren propaganda eta tresna sindikalak gorabehera, CEOE da negoziazio hori garaipen gisa sal dezakeena. Lan-esparrua ukitu batzuekin bere horretan mantenduko da, eta langileen aldeko indar-harremana ez da hobetuko lan-legediaren eremuan. Gobernuak langileekin duen konpromisoa ez betetzea erabaki du, eta enpresaburuen onurak berreskuratzearen aldeko apustua egin du, desberdintasun sozial handiagoaren kontura.
Klase kapitalistarekiko bakeak eta adostasun sozialak justifikaezinak diren uko egiteak baino ez dakartza. Kasu honetan, ezkerreko sektoreak (Podemos, IU eta PCE) bermatzen eta zuzentzen ditu gobernuaren lagapenak, eta horrek PPren lan-erreforma indargabetzeko urtetan aktiboki mobilizatu ziren sektore askoren desafekzioa elikatzen du, eskuin muturrari bidea erraztuz, agindutakoa sistematikoki ez betetzearekin eta patronalaren aldeko politikekin. Indarren arteko harremanaren aitzakia barregarria da une honetan: gobernuan dauden alderdi guztiek lan-erreforma indargabetzea zeramaten programan, eta milioika pertsona mobilizatu dira haren aurka. Ezin da justifikatu akordio hori herritarrekin ez betetzea eta uko politiko bat garaipen gisa saltzen saiatzea, Legebiltzarrean gehiengoa dutenean agindutakoa betetzeko. Argi dago gobernuak patronalarentzat gobernatzea erabaki duela eta bere pribilegioak modu guztietan babestea, Cadizeko metalaren grebaren errepresio gogorrarekin ikusi genuen bezala.
Antikapitalistak bat egiten dugu ELA, CIG, LAB, Kataluniako Intersindical, CGT eta CNT sindikatuek, besteak beste, adierazitako gaitzespenarekin, eta dei egiten diegu orain arte gehiengo aurrerakoiari eutsi dioten ezkerreko alderdiei lan-erreforma indargabetu ez izanaren aurka bozkatzeko. Badakigu gobernuko alderdietako boto-emaile askok edo sindikatu sinatzaileetako oinarrizko afiliatu askok ez dituztela onartzen beren bizkar ezarritako uko justifikaezin horiek. Estatu osoan koordinazio- eta mobilizazio-egiturak sortzeko deia egiten dugu, langile-klasearen aurkako iruzur berri hori baztertzeko, gizarte-mugimendu guztiekin aliantzak sortuz, eta gobernua lan-erreforma osorik indargabetzera behartzeko, eta, jakina, gehiengo sozialarentzako eskubideak berreskuratzeko eta konkistatzeko bidean haratago joateko. Ezin dugu etsi orain arte bezala jarraitzera, hori baita, azken batean, akordio kupular hau zigortzen duena: ez dadila ezer aldatu.

Valoración de Anticapitalistas ante la «no derogación» de la reforma laboral del PP
-El acuerdo entre el gobierno, CCOO y UGT y la patronal supone un incumplimiento del programa de gobierno y no deroga la reforma laboral del PP.
-Estamos ante una aceptación del marco neoliberal y de la reforma del PP por parte de los partidos y agentes sociales que anunciaron que la derogarían
-La reforma laboral incluye algún retoque positivo como la ultra-actividad de los convenios, pero consolida un modelo basado en la precariedad, la temporalidad y el poder empresarial en los centros de trabajo.
El programa de gobierno afirmado por PSOE y UP acordaba una derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, para alcanzar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, primar el convenio sectorial sobre el de empresa, limitar la subcontratación (art. 42.1. ET), la limitación de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo por parte de la empresa, la revisión de las causas de despido y la reordenación de las modalidades de contrato para limitar la temporalidad.
La reforma, que se pondrá en vigor en 2022, recupera la ultraactividad, aunque los Tribunales ya estaban interpretando que era necesario una continuidad de algunos derechos. Esta es prácticamente única recuperación de derechos positiva, porque la reforma de 2012 había dejado al 50% de los trabajadores sin cobertura de los convenios colectivos, que poco a poco iban decayendo. Una concesión a los aparatos sindicales, que les permite autojustificar su política de seguidismo con la patronal, aceptando cesiones que perjudican al conjunto de la clase trabajadora.
Esta reforma otorga al nivel sectorial la negociación del suelo de salarios, pero sin embargo deja fuera otras condiciones de trabajo, como la jornada o la organización del trabajo. Es decir, deja en la mayor parte aspectos intacto el espíritu de la reforma de Rajoy. No se recupera la autorización administrativa para los ERE, por lo que las empresas podrán seguir realizando expedientes de empleo en las mismas condiciones que impuso la reforma del PP. La reforma no toca la causalidad ni el coste de indemnización por despido, no recupera los salarios de tramitación, que las empresas estaban obligadas a pagar desde el despido de un trabajador hasta que hubiera decisión judicial. La no causalización ni la elevación de la indemnización por despido, o la intervención de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo, supone que el propósito de reducir la temporalidad y la inestabilidad en el empleo quedará en agua de borrajas. Es más, afianza la inestabilidad en el empleo porque ningún contrato indefinido garantizará la estabilidad, en tanto que el bajo coste por despido, y la no necesidad de justificarlo, hace que ningún trabajador tenga garantías ante una decisión unilateral del empresariado. Es decir, la inestabilidad laboral se extiende a casi el conjunto de la clase trabajadora. Esta reforma renuncia a poner límites reales a la temporalidad y la inestabilidad laboral (tampoco incluye una tasa máxima de empleos temporales, ni establece la causalidad por despido, ni encarece la indemnización por despido de los temporales ni de los indefinidos, llaves para limitarla). De la misma manera que sigue sin asumir las particularidades nacionales de territorios como Euskal Herria, Catalunya o Galiza, cuyas realidades sindicales se ignoran deliberadamente para preservar el monopolio negociador de CCOO y UGT.
Por lo tanto, no ha habido una derogación de la reforma del 2012, ya que se sostienen buena parte de sus preceptos. La CEOE ha logrado una victoria, ya ha impedido que las medidas de mayor interés para la clase trabajadora se apliquen. El gobierno acepta el marco impuesto por la Comisión Europea, interesada en que las reformas reduzcan estadística y formalmente la temporalidad en el empleo al mismo tiempo que se garantiza un marco flexible y barato para las empresas en materia de gestión laboral, a cambio de recibir los fondos europeos “Next Generation”.
Pese a toda la propaganda gubernamental y de los aparatos sindicales, lo cierto es que es la CEOE la que puede vender como un triunfo esta negociación. El marco laboral se mantendrá intacto con algunos retoques y la relación de fuerzas en favor de los trabajadores y trabajadoras no mejorará en el terreno de la legislación laboral. El gobierno decide incumplir su compromiso con la clase trabajadora y apuesta por la recuperación de los beneficios de los empresarios a costa de más desigualdad social.
La paz y el consenso social con la clase capitalista solo implica renuncias injustificables. Las cesiones del gobierno están avaladas y dirigidas en este caso por su “sector de izquierdas” (Podemos, IU y PCE), lo cual alimenta la desafección de muchos sectores que se movilizaron activamente durante años para defender la derogación de la reforma laboral del PP, allanando el camino a la extrema derecha con el incumplimiento sistemático de sus promesas y con sus políticas pro-patronal. La excusa de la “relación de fuerzas” es ridícula a estas alturas: todos los partidos que están en el gobierno llevaban en su programa la derogación de la reforma laboral y millones de personas se han movilizado durante años contra ella. Es injustificable que no se cumpla este acuerdo con la ciudadanía y que se intente vender como una victoria una renuncia política, cuando tienen mayoría parlamentaria para cumplir sus promesas. Queda claro que el gobierno ha decidido gobernar para la patronal y preservar por todos los medios sus privilegios, como ya vimos con la dura represión en la huelga del metal en Cádiz.
Desde Anticapitalistas nos sumamos al rechazo expresado por parte sindicatos como ELA, CIG, LAB, la Intersindical catalana, CGT y CNT entre otros, y llamamos a los partidos de izquierdas que han sostenido la mayoría progresista hasta ahora a votar en contra de esta “no derogación” de la reforma laboral. Somos conscientes de que muchos votantes de los partidos del gobierno o afiliados de base de los sindicatos firmantes no aceptan estas injustificables renuncias impuestas a sus espaldas. Hacemos un llamamiento a generar estructuras de coordinación y movilización en todo el estado para rechazar esta nueva estafa contra la clase trabajadora, generando alianzas con todos los movimientos sociales, y obligar al gobierno a derogar integramente la reforma laboral, y por supuesto, a ir más allá en la recuperación y conquista de derechos para la mayoría social. No podemos resignarnos a seguir como hasta ahora, que es, en definitiva, lo que sanciona este acuerdo cupular: que nada cambie.
Lorena Cabrerizo *
 “Para que las fuerzas prácticas desatadas en un momento histórico dado sean eficaces y expansivas es necesario construir sobre la base de una práctica determinada una teoría que por coincidir e identificarse con los elementos decisivos de esa misma práctica, acelere el proceso histórico en el acto mismo, vuelva más homogénea coherente y eficaz en todos sus aspectos aquella práctica” (Antonio Gramsci)
“Para que las fuerzas prácticas desatadas en un momento histórico dado sean eficaces y expansivas es necesario construir sobre la base de una práctica determinada una teoría que por coincidir e identificarse con los elementos decisivos de esa misma práctica, acelere el proceso histórico en el acto mismo, vuelva más homogénea coherente y eficaz en todos sus aspectos aquella práctica” (Antonio Gramsci)
Bajo el lema “Hacer posible la revolución: organizarse para avanzar”, se celebró los pasados días 11 y 12 de diciembre el III Congreso de Anticapitalistas, previsto para 2020 y aplazado a causa de la pandemia. Un Congreso que, a diferencia del anterior, se enmarca en un cambio de fase política y social, de temporalidad incierta, y que requiere un profundo replanteamiento de nuestra estrategia y de las tareas revolucionarias asociadas a la construcción de un nuevo sujeto político anticapitalista con capacidad para asumir los enormes retos que enfrentamos.
Caracterizar esta nueva fase no es sencillo. No obstante, se están produciendo movimientos a escala global, europea y del Estado español que permiten perfilar, sin riesgo a equivocarnos, los contornos de un sistema mundo caracterizado por el incremento de las desigualdades y de la conflictividad, tanto al interior de las sociedades como entre países, fruto de una mayor explotación por parte del capital.
La situación global en la era de la covid viene marcada por una nueva fase de crisis económica que acentúa las tendencias depresivas de las tasas de ganancia que acompañan al capitalismo desde hace décadas, un hecho que acelerará el proceso de reordenamiento de las potencias y actores mundiales en una fuerte pelea por redefinir el hegemon de la nueva globalización. Por eso pensamos que la crisis de la covid, aun siendo contingente, tiene raíces estructurales asociadas directamente al sistema económico vigente. Se trata de una nueva carrera por los recursos, con la aparición de nueva formas de expolio de los países empobrecidos, muy vinculada a la crisis ecosocial por la finitud de recursos, la sobre-explotación destructiva de la naturaleza y el bloqueo de las posibilidades de desarrollo del capitalismo, que dividirá el mundo en zonas de influencia que compitan entre sí y condicionará los nuevos desarrollos políticos.
El capital ya no tiene dónde desplazarse y necesita reiniciar sus ciclos de recuperación. A nivel de acumulación interna, hay tres factores claves que se viene constatando desde la crisis anterior: la mercantilización de los servicios públicos, el ataque a los salarios y la expulsión fuera del terreno de los derechos de todo lo relacionado con la reproducción social. Lejos de haber generado menos estado, el neoliberalismo lo ha reforzado y convertido en un instrumento clave para financiar al capital y legislar a favor de sus intereses, al tiempo que retira la intervención genuinamente estatal para reducir desigualdades y pobreza. Si bien a raíz de la crisis covid algunos gobiernos están poniendo en marcha planes de expansión del gasto público para impulsar el consumo y paliar el hundimiento social de amplios sectores de población mediante mecanismos monetarios (relajamiento de las normas ordoliberales sobre el déficit, relanzamiento de la deuda soberana, etc.) éstos no dejan de ser instrumentos para empujar la recuperación de los beneficios del capital.
En cuanto a la UE, su indiscutible decadencia la vemos reflejada en la crisis económica, las desigualdades crecientes centro-periferia y la paralización de su construcción política, a la vez que aumenta el número de estados gobernados por la extrema derecha que desafían esa arquitectura institucional y que están demostrando mucha capacidad para marcar agenda europea. Por su parte, la izquierda se encuentra sumamente debilitada, con Grecia y la derrota de las esperanzas populares que despertó el oxi como punto indiscutible de inflexión. Si bien un desmembramiento en clave de repliegue nacional-estatal liderado por la extrema derecha aceleraría la recomposición reaccionaria, cualquier gobierno de izquierdas que se precie como tal tiene que enfrentarse a los límites impuestos por la UE mediante la desobediencia a los Tratados, avanzando en una ruptura en clave popular mientras busca alianzas internacionales y extiende su lucha y genera contradicciones al corazón de los demás países. En términos de construcción de sujeto político, nuestra propuesta busca una gran alianza de las trabajadoras europeas frente a sus respectivas burguesías; es decir, partiendo de la lucha de clases en cada estado, hay que avanzar en formas supranacionales de colaboración, buscando soluciones en una escala europea y tratando de construir movimientos sociales y políticos globales pero con raíces firmes en la realidad local.
Tendencias y contrapesos en la crisis del neoliberalismo
Las principales expresiones políticas que se han derivado de esta reconfiguración del escenario mundial son, principalmente, el auge de la extrema derecha y crisis orgánicas y revueltas. Caracterizar bien los nuevos autoritarismos, definiendo sus diferencias con los fascismos clásicos pero también sus líneas de continuidad, es importante para combatir frivolidades e instrumentalizaciones que justifiquen alianzas con las élites en torno a una defensa abstracta de unos regímenes constitucionales en los cuales los derechos democráticos están cada vez más degradados. Nuestra propuesta antifascista no es el frentepopulismo (que renuncia a la ruptura socialista al ligar la defensa de la democracia a la renuncia a la lucha de clases, mediante un pacto con la burguesía y sus representaciones políticas) ni tampoco el antifascismo defensivo e identitario. Bien al contrario, proponemos la recomposición de la unidad de la clase trabajadora en un sentido amplio, primero entendiendo que la clase trabajadora actual es diversa y, por tanto, que la clase trabajadora migrante es parte del movimiento obrero, y segundo, que no solo se trata de mejorar sus condiciones sino también de llevar a cabo reformas que favorezcan su posición estructural en la sociedad y su capacidad de lucha. Para recomponer un movimiento emancipatorio de clase debemos contar con todos los movimientos (sindical, ecologista, feminista, lgtbiq, antirracista, etc.) porque son consustanciales a la lucha trabajo-capital e imprescindibles para acabar con todas las formas de opresión y con instituciones como el patriarcado, y evitar así el colapso ecológico. Por ello es importante dirigir todos los esfuerzos hacia la construcción de una alianza de los movimientos emancipatorios y desarrollar fórmulas organizativas que identifiquen dónde están los nodos de poder estructural de la clase trabajadora capaces de atacar al capital en el terreno de la producción (¿qué huelga y en qué sectores es más eficaz hoy?) y de la reproducción (huelga feminista).
La cara b del auge de la extrema derecha y de las debilidades de la izquierda son las crisis orgánicas y su forma revuelta, con el proceso chileno como evidencia, que expresan un alto grado de malestar y que, sin embargo, carecen en sus inicios de proyecto y armazón política. En términos destituyentes, el éxito de estos estallidos sociales de naturaleza espontánea dependerá del tejido vivo que exista en las sociedades donde ocurren, y de su capacidad para dar soporte organizativo y dirección política al movimiento. Es urgente, por tanto, prepararse desde la izquierda para estos acontecimientos y poder defendernos ante procesos de restauración del consenso, avanzando así hacia la reorganización política. No nos cabe duda de que, a medida que la grieta de la desigualdad se haga más profunda, estos episodios serán cada vez más frecuentes e intensos, y no podemos permitir que se suturen a fuerza de represión.
Estas tendencias descritas también tienen su correlato en el Estado español. Tras un ciclo político intenso de ascenso de la izquierda que se inició con la crisis del 2008 y dio paso a la irrupción de expresiones políticas partidarias y sociales (15M, Podemos, referéndum catalán, etc.), más de una década después, éstas han desembocado en dique seco, hundiendo en la desafección política a amplios sectores de la sociedad y, lo que es más preocupante, acelerando una desmovilización que es ya generalizada. Un repliegue que se extiende incluso a los movimientos sociales y sindicales que han adoptado una lógica de apoyo y negociación con el gobierno y que van perdiendo progresivamente espacios y poder social, capacidad de combate y autonomía.
Considerando que la crisis actual está golpeando de forma profusa a nuestra clase (especialmente a mujeres, jóvenes y población migrante), por la condición semiperiférica de la economía español dentro de la división internacional del trabajo (turismo, industria desmantelada y con bajo valor añadido, etc.), el actual gobierno de coalición es un gobierno incapaz de llevar a cabo reformas contundentes que reviertan la precaria situación de cada vez más capas de la sociedad. Si bien está consiguiendo pasivizar momentáneamente las posibilidades de la protesta, no está obteniendo los logros mínimos programáticos que constituían sus de por sí modestas promesas electorales, demostrando su incapacidad para enfrentarse a las grandes empresas, como las energéticas o los fondos buitre, ni tampoco interviniendo favorablemente hacia la población en el terreno de las libertades y derechos civiles. Más bien al contrario, tal y como estamos observando en Cádiz con la feroz represión contra quienes ejercen legítimamente su derecho a huelga o la salvaje sentencia contra los seis chavales de Zaragoza.
Nos dirigimos, así, hacia la perpetuación de un modelo en declive (precarización, bajos salarios, debilitamiento estructural y saqueo de servicios públicos) que, paradójicamente, convive con una débil tendencia a la recuperación macroeconómica en marcha. Una relación dialéctica entre desigualdad social muy profunda y deterioro ecológico a medio y largo plazo, y una recuperación parcial a corto, basada en el dopaje de la industria, las ayudas a las empresas con dinero público que más pronto que tarde se convertirá en más deuda y recortes, o medidas cosméticas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una relación dialéctica que generará formas de lucha en el terreno del antagonismo de clases, pero también con repercusiones internas en la conformación del estado y su estructura nacional territorial (“la España vaciada”), emergiendo nuevos descontentos y tensiones territoriales que pueden adoptar diferentes formas, no necesariamente de izquierdas.
Nuevas tareas ante difíciles retos
Considerando este nuevo escenario en el que nos encontramos, muy diferente al anterior, estático y embarrado aunque con posibles irrupciones inesperadas, necesitamos readaptar del sentido de la organización, profundizando en la construcción de un partido activo y militante, radicalmente democrático hacia la sociedad y en su organización interna e independiente de los poderes económicos y estatales. Un partido que ponga en marcha nuevas ideas y un proyecto de sociedad ecosocialista alternativo al capitalismo basado en la activa participación pluralista de la ciudadanía en las decisiones mediante la planificación democrática. Ello implica también, mientras seguimos interviniendo en las coyunturas concretas y en la construcción leal de los movimientos, impulsar tareas de corte propagandístico en defensa de la independencia de clase, alternativas programáticas, así como la búsqueda intransigente de mayor cohesión y coherencia en los planteamientos que se formulen. Y abordar una tarea ineludible: sentar los hitos de una estrategia que posibilite ese cambio social de raíz.
Si en la fase del 15M tratábamos de que toda la ofensiva e indignación se tradujera en organización, ahora hay que traducirla en consignas, en ideas y propuestas fuertes que amplíen la conciencia de las mayorías trabajadoras y populares sobre la necesidad de frenar en seco esta deriva y plantear el antagonismo de clase como eje central en esa nueva fase. Contribuir en el seno de los movimientos sociales a la consolidación de su autonomía con respecto al estado desde un punto de vista rupturista y de clase, así como convencer de la necesidad de poner en práctica la unidad de acción y las alianzas programáticas como única vía para resistir, recomponer el movimiento popular y tomar el impulso necesario para hacer frente al neoliberalismo autoritario que gobierna el mundo.
También se trata de pensar una propuesta constituyente que, como queda claro una y otra vez en la historia del Estado español, tendrá que basarse en una alianza entre los movimientos emancipatorios y las naciones sin Estado, defendiendo el derecho de autodeterminación de forma coherente, para así pensar nuevos modelos confederales y republicanos basados en la libertad los pueblos. En este régimen eso no es posible; tampoco lo es bajo la dirección de las élites que dirigen los movimientos nacional-populares de las naciones sin estado. En ese sentido, no renunciamos a hacer apuestas político-electorales que luchen por mantener la brecha rupturista abierta, como es el caso de Adelante Andalucía.
Recordando a Bensaïd, somos conscientes que no debemos caer en una especie de movimientismo abstracto. La recomposición y fortalecimiento en lo social es fundamental y precondición para la construcción de un proyecto socialista, ecologista y feminista que combine la masividad con la radicalidad. Sabemos que esto tiene sus ritmos, y que la historia es un péndulo en donde hay que saber moverse con las oportunidades abiertas y con las oportunidades cerradas. Por eso apostamos claramente por construir una fuerza política capaz de implantarse en el movimiento real, pero que aspire a crear una dirección estratégica que dispute a largo plazo la cuestión del poder: es decir, qué clase gobierna. Lejos de toda veleidad sectaria (el gran riesgo de los proyectos revolucionarios en épocas de reflujo, más preocupados por marcar su minúsculo territorio y robarle algún militante a quién tienen al lado) y de toda impaciencia politicista, asumimos que el ritmo no lo marca simplemente el deseo, aunque nos volcaremos en generar una voluntad colectiva.
<
p style=»text-align: justify;»>* Lorena Cabrerizo es una de las portavoces de Anticapitalistas.
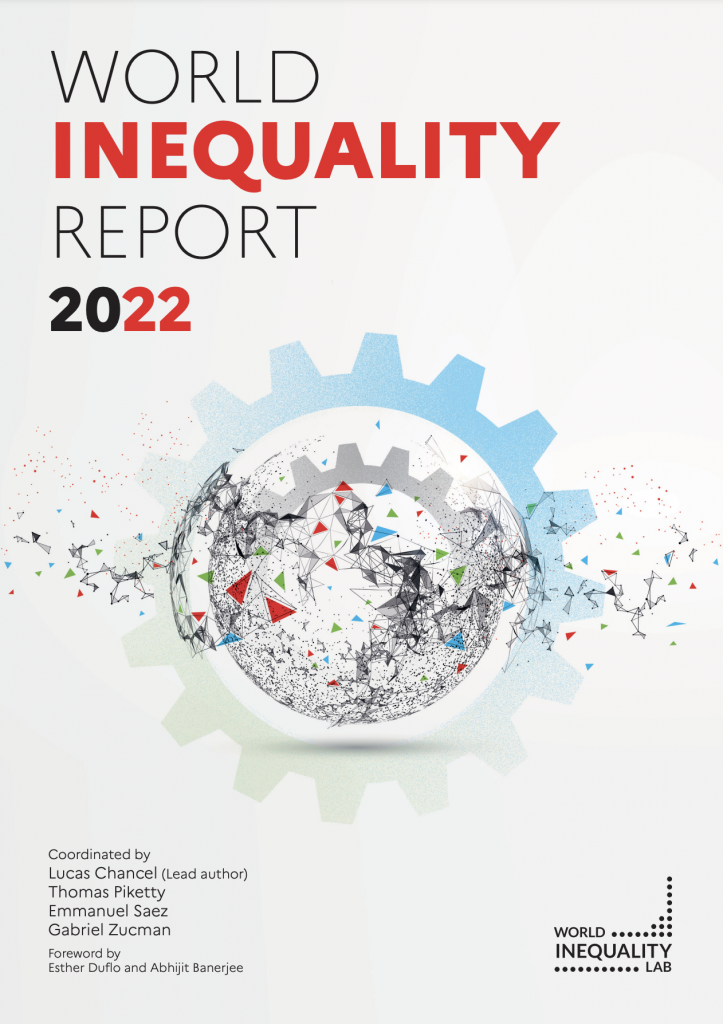
<Henri Wilno>
Aberatsenek diru-sarreren zati handi bat hartzen dute, aberastasunaren zati handiena dute eta CO2 isurien zati neurrigabe baten erantzule dira.Hauek dira ekonomialari eta estatistiken nazioarteko talde batek berdintasun ezari buruz egindako azken txosten globalaren irakaspen nagusiak (1).
1980ko hamarkadaz geroztik, diru-sarreren eta ondarearen arteko desberdintasunek gora egin dute ia leku guztietan, desarautze- eta liberalizazio-programen ondorioz. Joera hori bizkortu egin da Covid epidemiaren garaian.
Gaur egun, biztanleriaren % 10ak munduko diru-sarreren % 52a bereganatzen du, eta erdi pobreenak % 8a baino ez du lortzen. Aberastasunaren desberdintasunak are nabarmenagoak dira diru-sarreren desberdintasunak baino. Munduko biztanleen erdiek ia ez dute ondarerik, guztien % 2a baino ez baitute. Aldiz, % 10ak (aberatsenek) % 76a dute. Pertsona aberatsenen % 0,01aren esku dagoen aberastasunaren proportzioa % 7tik % 11ra igo zen 1995 eta 2021 artean.
Gailurrean, % 0,001ak mundu osoko 55.200 heldu dira 2021ean, munduko aberastasunaren
% 6a baino apur bat gehiago dutenak; horrek esan nahi du batez bestekoa baino 6.000 aldiz handiagoa dela haien aberastasuna. Perspektiban jartzeko, planetaren % 50a pobreenaren aberastasun osoa, % 0,001aren aldean 50.000 aldiz handiagoa den taldea, hiru aldiz txikiagoa da ( % 2a).
Txostenaren puntu interesgarrienetako bat klima-aldaketari egindako ekarpenari buruzkoa da. Egileek diru-sarreren eta aberastasunaren arteko desberdintasunaren eta klima-aldaketari egindako ekarpenen arteko lotura nabarmentzen dute. Batez beste, gizakiek 6,6 tona karbono dioxido (CO2) igortzen dituzte urtean, biztanle bakoitzeko, eta alde nabarmenak daude munduko biztanleen artean.
%50 pobreenak 1,6 tona isurtzen ditu urtean batez beste, eta guztizkoaren %12rekin laguntzen dute. Batez beste, ingurunearen %40k 6,6 tona isurtzen ditu, edo guztizkoaren %40,4k.
%10 aberatsenek 31 tona isurtzen dituzte (guztien % 47,6). %1 aberatsenak 110 tona isurtzen ditu (guztizkoaren %16,8). Beraz, emisio guztien ia erdia munduko biztanleriaren hamarren bati zor zaio, eta munduko biztanleriaren ehunen batek (77 milioi pertsona) populazioaren erdi pobre osoak (3.800 milioi pertsona) baino gehiago igortzen du.
Txostenak funtsezko gai bat nabarmentzen du: oro har aurkeztuta ez bezala, desberdintasun hori ez da soilik herrialde aberats eta pobreen aurkako gaia. Diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan jaulkitzaile handiak daude, eta herrialde aberatsetan jaulkitzaile txikiak. Egileen arabera, 1990ean, munduko karbono-desberdintasun gehienak (%63) herrialdeen arteko desberdintasunen ondorio ziren: une horretan, herrialde aberats bateko batez besteko herritarrak munduko gainerako herritarrek baino gehiago kutsatzen zuen. Egoera ia erabat alderantzikatu da 30 urtean. Herrialdeen barruko desberdintasunak dira orain munduan isurketetan dauden desberdintasunen ia bi herenak. Horrek ez du esan nahi munduko herrialde eta eskualdeen artean desberdintasun esanguratsurik ez dagoenik (askotan handiak) isurketei dagokienez. Izan hori ez da soilik herrialde aberats eta pobreen aurkako gaia. Diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan jaulkitzaile handiak daude, eta herrialde aberatsetan jaulkitzaile txikiak. Egileen arabera, 1990ean, munduko karbono-desberdintasun gehienak (% 63) herrialdeen arteko desberdintasunen ondorio
(1 Berdintasun-gabeziaren Munduko Laborategiaren txostena, linean: https://wir2022.wid.world/)
ziren: une horretan, herrialde aberats bateko batez besteko herritarrak munduko gainerako herritarrek baino gehiago kutsatzen zuen. Egoera ia erabat alderantzikatu da 30 urtean. Herrialdeen barruko desberdintasunaere, horrek esan nahi du herrialdeen arteko karbono-isurketen desberdintasun handiaz gain, desberdintasun are handiagoak daudela gizabanakoen eta gizarte- taldeen artean.
Europan, biztanleriaren erdi pobreena urtean bost tona inguru isurtzen ditu pertsonako; Ekialdeko Asian, hiru tona inguru; eta Ipar Amerikan, hamar. Kontrastea nabarmena da eskualde horietan gehien isurtzen duten isurketen % 10ekin (29 tona Europan, 39 Ekialdeko Asian eta 73 Ipar Amerikan).
Txostenak, beraz, ondorioztatzen du ezin dela lortu herrialde aberatsetan berotegi-efektuko gasen isurketak nabarmen murrizteko behar den eraldaketa, baldin eta ingurumen- eta gizarte- desberdintasunak ingurumen-politiken diseinuan bertan txertatzen ez badira. Egileek kritikatu egiten dituzte, karbonoaren gaineko zergak bezala, aberats eta pobreei eragiten dieten zergak. Baina nahikoa al da ondare-desberdintasunak mugatzea? Kapitalismoan, % 1eko jende aberatsenak du boterea, batez ere, talde horretako kideak direlako ekoizpen-bideen jabeak. Haiek erabakitzen dituzte ekoizpenerako inbertsioak eta orientabideak, eta eragina dute estatuko politiketan. Klase nagusia dira. Botere hori da zalantzan jarri behar dena. Gure lankide Daniel Tanurok, krisi ekologikoari buruzko zenbait libururen egileak, antzeko datuetan oinarritutako testu berri batean adierazten duen bezala, beharrezkoa da desberdintasunak murriztea, baina ez da nahikoa: «Ez dago irtenbiderik irabazi-lehia zalantzan jarri gabe, jabetza kapitalistaren eskubideetan oinarritutako produktibismoaren motorra» 2.
L ‘Anticapitaliste- 595 astekaria (2021/12/16)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/un-monde-de-plus-en-plus-inegalitaire Itzulpena:
F.E. antikapitalistak.org-entzat
<Henri Wilno>
Las y los más ricos captan una enorme parte de los ingresos, poseen la mayor parte de la riqueza y son responsables de una parte desproporcionada de las emisiones de CO2. Estas son las principales lecciones del último Informe Global sobre Desigualdad preparado por un grupo internacional de economistas y estadísticos[1].
Desde la década de 1980, las desigualdades de ingresos y patrimonio han ido aumentando en casi todas partes, como resultado de los programas de desregulación y liberalización. Esta tendencia se aceleró durante la epidemia de Covid.
Actualmente, el 10% más rico del planeta se apropia el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre consigue solo el 8%. Las desigualdades de riqueza son aún más pronunciadas que las desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial está prácticamente desprovista de patrimonio, ya que solo posee el 2% del total. Por el contrario, el 10 % más rico tiene un 76 %. La proporción de riqueza en manos del 0,01% de la gente más rica aumentó del 7% al 11% entre 1995 y 2021.
En la cima, el 0,001% más rico representa 55.200 adultos en 2021 en todo el mundo que poseen poco más del 6% de la riqueza mundial, lo que significa que su riqueza es más de 6.000 veces superior a la media. Para poner esto en perspectiva, la riqueza total del 50% más pobre del planeta, un grupo que es 50.000 veces mayor que el 0,001% más rico, es tres veces menor (2%).
Uno de los puntos más interesantes del informe se refiere a la contribución al cambio climático. Los autores destacan el vínculo entre la desigualdad de ingresos y riqueza y la desigualdad de contribuciones al cambio climático. En promedio, los seres humanos emiten al año 6,6 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente per cápita, con disparidades significativas entre la población mundial.
El 50% más pobre emite un promedio de 1,6 toneladas al año y contribuyen con el 12% del total. El 40% del medio emite 6,6 toneladas en promedio, o el 40,4% del total. El 10% más rico emite 31 toneladas (47,6% del total). El 1% más rico emite 110 toneladas (16,8% del total). Por lo tanto, casi la mitad de todas las emisiones se deben a una décima parte de la población mundial, y la centésima parte de la población mundial (77 millones de personas) emite más que toda la mitad pobre de la población (3.800 millones de personas).
El informe destaca una cuestión fundamental: contrariamente a la presentación comúnmente dada, esta desigualdad no es simplemente un asunto que opondría a países ricos y pobres. Hay grandes emisores en los países de ingresos bajos y medianos, y pequeños emisores en los países ricos. Según los autores, en 1990, la mayoría de las desigualdades de carbono del mundo (63%) eran debidas a diferencias entre países: en ese momento, el ciudadano promedio de un país rico contaminaba inequívocamente más que el resto de los ciudadanos del mundo. La situación se ha invertido casi por completo en 30 años. Las desigualdades dentro de los países representan ahora casi los dos tercios de las desigualdades mundiales en emisiones. Esto no significa que no haya desigualdades significativas (a menudo enormes) en materia de emisiones entre países y regiones del mundo. De hecho, esto significa que además de la gran desigualdad de emisiones de carbono entre los países, también hay desigualdades aún mayores entre individuos y grupos sociales.
En Europa, la mitad más pobre de la población emite alrededor de cinco toneladas al año por persona; en Asia Oriental, emite alrededor de tres toneladas y en América del Norte unas diez. El contraste es evidente con las emisiones del 10% más emisor en estas regiones (29 toneladas en Europa, 39 en Asia Oriental y 73 en América del Norte).
El informe concluye por lo tanto que la amplitud de la transformación necesaria para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los países ricos no se puede lograr si las desigualdades ambientales y sociales no se integran en el diseño mismo de las políticas ambientales. Los autores critican los impuestos que, como el impuesto al carbono, afectan indiscriminadamente a ricos y pobres. Pero, ¿es suficiente limitar las desigualdades de patrimonio? En el capitalismo, la gente del 1% más rico es ante todo la que tiene poder porque las y los miembros de este grupo son propietarios de los medios de producción. Ellos son los que determinan las inversiones y orientaciones de producción, influyen en las políticas estatales. Ellos son la clase dominante. Es ese poder el que debe ser cuestionado. Como señala nuestro compañero Daniel Tanuro, autor de varios libros sobre la crisis ecológica, en un texto reciente basado en datos similares, es necesario reducir las desigualdades, pero no es suficiente: «No hay salida sin cuestionar la competencia por las ganancias, el motor del productivismo basado en los derechos de propiedad capitalistas» [2].
Semanario L´Anticapitaliste- 595 (16/12/2021)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/un-monde-de-plus-en-plus-inegalitaire
Traducción: F.E. para antikapitalistak.org
[1] Informe del Laboratorio Mundial de Desigualdad, en línea en https://wir2022.wid.world/
[2] « Climat, inégalités et lutte des classes», en gaucheanticapitaliste.org
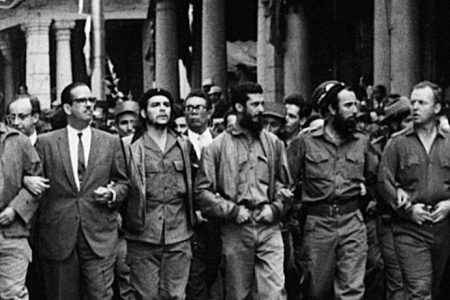
Copyright 5 mars 1960, La Havane, Cuba. Marche avec, de gauche à droite, Fidel Castro, Osvaldo Dorticós Torrado, Che Guevara, Augusto Martínez Sánchez, Antonio Núñez Jiménez, William Alexander Morgan and Eloy Gutiérrez Menoyo
La expresión «revolución permanente» proviene de Marx y Engels. Durante la revolución de 1848-49, y más aún después de su fracaso, se dieron cuenta de que, en Alemania, la revolución burguesa (liberal-democrática) y la revolución proletaria no serían etapas históricamente separadas (por un período de desarrollo capitalista de varias décadas).
En Francia, la burguesía había liderado la Revolución de 1789, derrocado el feudalismo y el Antiguo Régimen, y redistribuido la tierra en gran medida. En Alemania, la burguesía era demasiado débil políticamente y demasiado temerosa del creciente poder del proletariado: se pondría rápidamente del lado de la reacción. En cuanto a la pequeña burguesía democrática, si pudiera desempeñar un papel importante en el inicio del proceso revolucionario, desearía ponerle fin prematuramente. Por lo tanto, era necesario que el proletariado y los comunistas «hicieran la revolución permanente, hasta que todas las clases más o menos poseedoras hayan sido desalojadas del poder, el proletariado haya conquistado el poder, y no sólo en un país, sino en todos los países dominantes del mundo, la asociación de los proletarios haya progresado lo suficiente como para poner fin a la competencia de los proletarios en esos países y concentrar en sus manos al menos las fuerzas productivas decisivas»1.
Si era indispensable que los proletarios participaran activamente en el derrocamiento de los viejos regímenes y en la revolución democrática, debían esforzarse por intensificar y radicalizar este proceso, hasta convertirlo en una revolución comunista. Desde el principio, tuvieron que tomar conciencia de sus intereses de clase -que se identifican, en última instancia, con la abolición de toda dominación de clase-, plantear sus propias reivindicaciones y organizarse de forma autónoma, para establecer el germen de un doble poder: Tenían que «establecer sin demora, junto a los nuevos gobiernos oficiales, sus propios gobiernos obreros revolucionarios, ya sea en forma de comités municipales y consejos de ciudad, o de clubes y comités obreros, para que los gobiernos democrático-burgueses no solo se vieran inmediatamente privados del apoyo de los trabajadores, sino que fueran inmediatamente vigilados y amenazados por autoridades con toda la masa de los trabajadores detrás de ellos»2.
Para Marx y Engels, «su grito de guerra debería haber sido: ¡revolución permanente! En Alemania, la hipótesis estratégica de Marx y Engels no se confirmó: no hubo revolución antes de 1918, y fue «desde arriba» que se logró la unificación nacional, y que se introdujeron reformas liberales muy parciales, aunque bajo la presión del movimiento obrero. Fue en Rusia donde la noción de revolución permanente adquirió toda su relevancia histórica.
Trotsky, a su vez, comenzó a teorizar sobre la revolución permanente ya en 1904 (con el texto «Antes del 9 de enero») y especialmente después de la revolución de 1905 (en Bilan et perspectives, 1906). Al igual que Marx y Engels para Alemania, aunque en ese momento no tenía conocimiento directo de sus textos sobre esta cuestión, Trotsky consideraba que no se debía esperar que la burguesía rusa dirigiera una auténtica revolución liberal y democrática. Será bajo la dirección del proletariado, apoyándose en el campesinado mayoritario, como se podrán llevar a cabo las tareas democráticas, que no estarán separadas de las tareas proletarias (en primer lugar, la socialización de los grandes medios de producción).
Esto está relacionado con su análisis del capitalismo ruso. El desarrollo tardío del capitalismo, el lugar subordinado de Rusia en la jerarquía imperialista, la importancia del papel económico del Estado y la presencia de capitales extranjeros que explotan directamente a los trabajadores rusos explican tanto la debilidad de la burguesía nacional como el desarrollo relativamente importante de un proletariado concentrado (aunque siga siendo minoritario en comparación con el campesinado) y también la posibilidad de un desarrollo económico rápido debido al nivel de las técnicas y fuerzas productivas existentes. Es lo que más tarde llamaría (sobre todo en su Historia de la Revolución Rusa, 1930) «desarrollo desigual y combinado»: hay una desigualdad de desarrollo entre Rusia y los países capitalistas avanzados, lo que implica un desarrollo «combinado», en el sentido de que asistimos a la combinación de niveles de desarrollo muy diversos (que van desde el atraso extremo del campo hasta las fábricas ultramodernas de Petrogrado).
El vínculo de Trotsky entre el desarrollo desigual y combinado y la revolución permanente en el caso de Rusia se generalizó más tarde a los distintos países dominados en el marco del imperialismo3, que todavía tenían que cumplir tareas revolucionarias «burguesas», como la abolición de las relaciones feudales y la reforma agraria radical, la conquista de una verdadera independencia nacional y la liberación del imperialismo, o la creación de instituciones democráticas.
Aunque la Revolución Rusa confirmó en gran medida las concepciones de Trotsky, a mediados de la década de 1920 resurgió un debate que enfrentaba el socialismo de un solo país de Stalin y Bujarin con la idea de Trotsky de que era necesario hacer la revolución permanente no solo hasta la abolición del dominio de clase y la completa transformación socialista de la sociedad, sino hasta el triunfo del socialismo a escala mundial.
Tras su derrota, Trotsky propuso su teorización más completa de la noción y la estrategia de la revolución permanente, en un libro escrito principalmente en 1929, Revolución Permanente (véase el extracto que sigue a este artículo4), y distinguió tres aspectos de esta. La primera (por oposición al etapismo) es la permanencia del proceso revolucionario o el «transcrecimiento» de la revolución democrática en una revolución socialista, para los países llamados «atrasados».
El segundo aspecto (opuesto al estatismo burocrático) es la permanencia de la propia revolución socialista. La revolución socialista está lejos de completarse con la toma del poder o la decisión del Estado de socializar los medios de producción: «Durante un período de duración indefinida, todas las relaciones sociales se transforman en el curso de una continua lucha interna», con trastornos que afectan a «la economía, la tecnología, la ciencia, la familia, la moral y las costumbres».
El tercer aspecto (opuesto al socialismo en un solo país) se refiere a la necesaria extensión (so pena de degeneración) de la revolución a escala internacional debido a la naturaleza global de la economía: «La revolución socialista comienza en el terreno nacional, pero no puede quedarse ahí. […] La revolución internacional, a pesar de sus reveses y retrocesos temporales, representa un proceso permanente. La Revolución de Octubre aparece así como la «primera etapa de la revolución mundial, que necesariamente se extiende durante décadas».
El segundo y el tercer aspecto, que son perfectamente actuales, no se desarrollarán aquí. La idea de que la revolución socialista irá mucho más allá del momento de la toma del poder y la necesidad de internacionalizar la revolución son evidentes. Pero tratar de concebir con mayor precisión lo que implica la articulación de los niveles nacional e internacional, por un lado, y la democratización radical de todas las relaciones sociales, por otro, nos llevaría demasiado lejos.
¿La noción de revolución permanente permite analizar las situaciones y revoluciones de los procesos revolucionarios de los países dominados en el marco del imperialismo?
Recordemos en primer lugar que las ideas de Trotsky fueron confirmadas en gran medida por los procesos que combinan la revolución antiimperialista y socialista: la revolución china (la derrota de 1925-1927 y luego la victoria de 1949), la liberación de Vietnam o la revolución en Cuba.
Ciertamente, varios elementos parecen oponerse a la revolución permanente entendida como una previsión histórica. Aunque las situaciones son muy diversas, la mayoría de las independencias de los países colonizados entre 1945 y 1975, sobre todo en África (con la excepción de las antiguas colonias portuguesas: Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau), se ganaron sin desembocar en un sistema socialista y sin que las organizaciones comunistas tuvieran la hegemonía sobre el movimiento de liberación nacional (aunque su influencia y sus vínculos con la URSS hayan sido importantes). En Argelia, aunque se iniciaron medidas socialistas parciales patrocinadas por el Estado tras la independencia, el proceso no se completó, como ocurrió en el Egipto nasserista. Además, incluso cuando las fuerzas políticas que se decían comunistas desempeñaban un papel importante, o incluso dirigían el proceso de liberación nacional, se basaban menos en la clase obrera que en el campesinado. Además, independientemente de que estas victorias antiimperialistas hayan conducido a una socialización económica (parcial o completa), no han conducido a regímenes democráticos.
Sin embargo, las naciones independientes que no atacaron las estructuras capitalistas no se liberaron de los grilletes del imperialismo. Posteriormente, la ofensiva neoliberal internacional, el peso de la deuda, los planes de ajuste estructural y el Consenso de Washington, seguidos del colapso del bloque soviético, restringieron el margen de maniobra que tenían los países dominados hasta los años 70. Sin embargo, es este margen de maniobra el que posibilita ciertas políticas de desarrollo nacional autocentradas destinadas a modificar la división imperialista del trabajo (lo que Samir Amin llama «desconexión»), posiblemente forjando nuevos vínculos de colaboración entre los países del Tercer Mundo.
Por supuesto, algunos países que antes estaban dominados en términos imperialistas ya no lo están. Pero podemos considerar que han experimentado trayectorias particulares que no se pueden generalizar, basadas, por ejemplo, en el fuerte apoyo de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría (Corea del Sur, Taiwán), o en el papel de las exportaciones de petróleo (principalmente los Estados del Golfo). El caso más complejo es el de China. Por su crecimiento económico, que demuestra que ha escapado a la lógica del «desarrollo del subdesarrollo» (André Gunder Frank), y por su poder político, no se puede considerar a China como un país sometido al imperialismo, aunque sería discutible la cuestión de si está destinada a sustituir la hegemonía mundial de Estados Unidos. Sin embargo, esto no implica un rechazo de la idea de la revolución permanente, ya que fue «la revolución china [la que] rompió las dominaciones imperialistas y dotó al país de una clase obrera independiente, de habilidades, de industria y de tecnología», estableciendo así las condiciones para un mayor desarrollo capitalista.
A pesar de algunas excepciones, casos complejos y situaciones muy diversas que impiden la aplicación de un esquema de forma mecánica, la intuición en el corazón de la noción y la estrategia de la revolución permanente sigue siendo fundamentalmente correcta: «Hasta que no se produzca una auténtica revolución socialista/democrática -en proceso «permanente»- es improbable que los países del Sur, las naciones del capitalismo periférico, puedan empezar a dar solución a los problemas «bíblicos» (la expresión es de Ernest Mandel) que les aquejan: pobreza, miseria, desempleo, desigualdades sociales flagrantes, discriminación étnica, falta de agua y de pan, dominación imperialista, regímenes oligárquicos, acaparamiento de tierras por parte de los latifundistas… »5
Los altibajos del proceso revolucionario en la región árabe, que comenzó en el invierno de 2010-2011, muestran cómo las tareas democráticas, económicas y sociales están particularmente entrelazadas. La organización de elecciones en algunos de los países afectados por la ola de levantamientos, o incluso el establecimiento de un régimen democrático burgués formal como en Túnez, no ha cambiado fundamentalmente las estructuras de dominación, y las aspiraciones populares permanecen. Como señala Gilbert Achcar, «el cambio que necesita la región para superar su crisis crónica requiere de liderazgos o cuerpos gobernantes del movimiento popular con un alto nivel de determinación revolucionaria y lealtad al interés popular». Estos liderazgos son esenciales para gestionar el proceso revolucionario y superar las difíciles pruebas y desafíos que inevitablemente hay que afrontar para derrotar a los regímenes existentes ganándose a su base social, tanto civil como militar. Se necesitan liderazgos capaces de elevarse al nivel necesario para garantizar la transformación del Estado de una máquina de extorsión social en beneficio de una minoría a una herramienta al servicio de la sociedad y de su mayoría trabajadora. Mientras no surjan o no logren imponerse tales organismos dirigentes, el proceso revolucionario continuará inexorablemente a través de fases de flujo y reflujo, avances revolucionarios y retrocesos contrarrevolucionarios »6.
En otros países de la región, podemos ver hasta qué punto la incapacidad de asumir las tareas económicas, sociales y democráticas combinadas ha fomentado incluso el regreso de los antiguos regímenes (que nunca desaparecieron del todo). El caso más ejemplar es probablemente el egipcio, en el que los Hermanos Musulmanes, aunque afirman haber salido ganando con la revolución de 2011, se negaron a cualquier ruptura con las políticas económicas neoliberales y depredadoras -incluso tendiendo a profundizarlas-, desempeñando un papel contrarrevolucionario de facto y precipitando la vuelta al poder del ejército. La idea de que la democracia política sería un paso a dar «como primera medida», construyendo alianzas políticas con las fuerzas burguesas, aunque supusiera renunciar a la imposición de la transformación social, que solo se preveía como resultado de la consolidación de las estructuras democráticas, viene de lejos: no sólo la transformación social nunca llegó, sino que esta separación de las tareas sociales y democráticas ha favorecido el retorno de las dictaduras -y la destrucción de los escasos espacios de democracia política.
En los países dominados, por tanto, la teoría de la revolución permanente sigue siendo pertinente, siempre que se actualice constantemente a la luz de las nuevas experiencias sociales y políticas. Como escribió Michael Löwy: «En la gran mayoría de los países del capitalismo periférico -ya sea en Oriente Medio, Asia, África o América Latina- no se han cumplido las tareas de una auténtica revolución democrática: según el caso, la democratización -¡y la secularización! – del Estado, la liberación del control imperial, la exclusión social de la mayoría pobre o la solución de la cuestión agraria siguen estando en la agenda. La dependencia ha adoptado nuevas formas, pero éstas no son menos brutales y constrictivas que las del pasado: la dictadura del FMI, del Banco Mundial y pronto de la OMC -sobre los países endeudados, es decir, prácticamente todos los países del Sur- mediante el mecanismo de los planes de «ajuste» neoliberales y las condiciones draconianas de pago de la deuda externa. [Por lo tanto, la revolución en estos países solo puede ser una combinación compleja y articulada de estas demandas democráticas y el derrocamiento del capitalismo. Hoy, como en el pasado, las transformaciones revolucionarias que están a la orden del día en las sociedades de la periferia del sistema no son idénticas a las de los países del centro. Una revolución social en la India no puede ser, en cuanto a su programa, estrategia y fuerzas motrices, una pura «revolución obrera» como en Inglaterra. El papel político decisivo -¡no previsto por Trotsky! – que juegan hoy en día en muchos países los movimientos campesinos e indígenas (el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el Movimiento de los Trabajadores Agrícolas Sin Tierra (MST) de Brasil, la CONAIE en Ecuador) muestra la importancia y la explosividad social de la cuestión agraria, y su estrecha relación con la liberación nacional»7.
Para Trotsky, en los países capitalistas avanzados, donde la revolución burguesa se daba por concluida, la revolución permanente solo era relevante en dos sentidos: la continuación del proceso revolucionario socialista tras la toma del poder y la necesidad de extender la revolución a nivel internacional.
Sin que, por supuesto, haya sido abolida, «la frontera entre la ‘revolución proletaria’ en los países imperialistas y la ‘revolución permanente’ en los países dominados parece hoy más borrosa que en el pasado, tanto en el plano político (¡las consignas son cada vez más similares en un momento en que la deuda ilegítima está en el centro de la crisis europea!8
En términos más generales, la revolución permanente como combinación de tareas democráticas y socialistas tiene una nueva relevancia en los propios países del centro imperialista. La larga crisis del capitalismo, cuyo estallido en 2008-2009 no ha terminado de tener consecuencias -y réplicas- ha abierto así una fase de desarrollo autoritario, dentro de los países capitalistas «desarrollados», cuyo desenlace estamos lejos de haber visto. Esta trayectoria autoritaria no es un accidente de curso o una simple «huida hacia adelante» ideológica: es la expresión de una crisis de hegemonía de la dominación política burguesa, corolario de su incapacidad estructural para obtener el consentimiento de fracciones significativas de la población, su adhesión a políticas que, lejos de amortiguar las consecuencias sociales de la crisis económica, las agravan. La inestabilidad política está ahí, lo que se refleja en el fin de los regímenes de alternancia «pacíficos», en el desarrollo espectacular de las fuerzas de extrema derecha y ultraderecha, en acontecimientos como la elección de Donald Trump o el Brexit, en las múltiples intervenciones brutales en los últimos años de las instituciones europeas en la escena política «nacional» (Italia, Grecia y, en menor medida, Portugal), etc.
El autoritarismo de Macron es, pues, la expresión «a la francesa» de una crisis de hegemonía de las clases dominantes a escala internacional, que se despliega de diversas formas en la mayoría de las «democracias burguesas». En el momento de la elección de Macron, se planteó la cuestión de si representaba una solución a esta crisis de hegemonía o si era un producto de esta crisis que solo podría profundizarla a medio plazo. Todo indica hoy que, aunque sus contrarreformas respondan a los deseos de la burguesía, la crisis está lejos de solucionarse: las reformas se votan y se aplican, pero el consentimiento no existe, como lo demuestra la baja popularidad de Macron y la disminución de su base social, que ya era minoritaria durante las elecciones presidenciales. Pero nada parece indicar que Macron y sus seguidores estén en busca de una «nueva hegemonía», ya que su relación con las formas más clásicas de mediación y, por tanto, de producción de consentimiento (partidos, sindicatos, asociaciones e incluso, en cierta medida, medios de comunicación) muestra, con respecto a estas estructuras, una voluntad de marginar/circunvalar, o incluso de dominar absolutamente.
La inseparabilidad de las luchas democráticas y sociales es cada vez más visible en los países capitalistas dominantes, al igual que en los países de la periferia. Es en este sentido que podemos entender los repetidos levantamientos populares de los últimos diez años como expresión de una revuelta contra el capitalismo neoliberal-autoritario, en la que se combinan «naturalmente» las demandas sociales y democráticas9. Irak, Chile, Ecuador, Líbano, Cataluña, Puerto Rico, Sudán, Colombia, Hong Kong, Nicaragua, Argelia, Haití, Irán, India… casi todos los movimientos populares de los últimos años, y esto también se aplica al movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia, aunque comenzaron como una reacción a una medida gubernamental específica, muy rápidamente se convirtieron en levantamientos globales, cuestionando todas las políticas neoliberales llevadas a cabo durante los últimos años, o incluso décadas, y desafiando la propia legitimidad de los poderes y sus prácticas antidemocráticas, incluso autoritarias.
En todas estas luchas se echa cruelmente en falta la ausencia de un horizonte emancipatorio común (comunismo, ecosocialismo, etc.), así como la existencia de fuerzas políticas capaces de sintetizar las experiencias pasadas y los nuevos radicalismos, lo que es indispensable para plantear las revoluciones del esiglo XXI planteando abiertamente la cuestión del poder. Para eso también puede y debe servir la revolución permanente: para alimentarse de las experiencias sociales y políticas contemporáneas y, al mismo tiempo, constituir una teoría y una práctica que, lejos de las visiones teleológicas o estatistas de la lucha por la emancipación social, permitan «articular el tiempo político del acontecimiento y el tiempo histórico del proceso, las condiciones objetivas y su transformación subjetiva, las leyes tendenciales y las incertidumbres de la contingencia, la coacción de las circunstancias y la libertad de las decisiones, la sabiduría de las experiencias acumuladas y la audacia de la novedad, el acontecimiento y la historicidad»10.
Traducción: Carlos Rojas
Fuente: L’Anticapitaliste n.126
<Tomado de Anboto>
Neskutz Rodríguez Ormazabal

Badirudi, azken aldi honetan, “posiblearen kudeaketaz” arduratzea dela politika insituzionalaren helburu bakarra. Pribilegiatu gutxi batzuk eta batzuentzat egindako enpresa/sistema horren kudeatzailerik onena nor den frogatu nahi balitz bezala.
Badirudi gaur egungo politikaren xedea epe motzeko helburuak lortzea dela, gizarte-lorpen handi gisa saldutako erreforma txikiak bilatuz, erroko arazoetan sakondu nahi izan gabe. Baina askotan eta tamalez, «guztiontzako kafea» deritzon neurri horiek gero eta gehiago areagotzen dituzte desberdintasunak, prekarietatea, zerbitzu publikoen pribatizazioak eta krisi klimatikoa.
Badakit asko direla kanpotik etorritako presioak, batez ere ekonomikoak. Badakit ere oso zaila egiten dela presio hauei aurre egitea politika ausartak eta garrantzi sozial handiagokoak bultzatzeko epe ertain eta luzera, eta, batez ere, alderdi instituzionaletik soilik egin nahi bada.
Baina Euskal Herria aktibismo sozial eta sindikala ezaugarritzat izan duen herria da eta oraindik izan behar du. Eta hau ez dator soilik epe laburreko lorpen txikiak eginez alor insituzionalean, posiblearen kudeaketan geratuz. Horrek sistemaren konplizea egiten gaituelako.
EHBilduren azkeneko erabaki politikoak, New Generation funtsen aldeko botoekin, Estatu mailan Sanchez Gobernuaren aurrekontuen aldeko botoekin, Chiviterena Nafarroako foru gobernuan, edo EAEn Urkullureren aurrekontuen abstentzioarekin, ezkerreko militante, sindikalista eta abarren hainbat artikulu ekarri ditu. Antikapitalistak-eko kideek ere parte hartu dugu eztabaida honetan. Webgunean hiru artikulu aurkezten ditugu. Eztabaida irekia uzten dugu, uste baitugu EH Bilduk hartu duen bilakaerak garrantzi handia duela etorkizunean Euskal Herriko ezker apurtzailearentzat.
Las ultimas posiciones de Euskal Herria Bildu, con su abstencion, o votos favorables a los Fondos New Generation, presupuestos de los Gobiernos Sanchez a nivel estatal, Chivite en Nafarroa o Urkullu en Euskadi, ha supuesto una serie de artículos por parte de no pocos militantes de izquierda, sindicalistas etc.
Debates y artículos en los que también han participado compañeros/as de Antikapitalistak.En este post de la web presentamos tres de ellos y queda abierto el hilo para el futuro ya que creemos que el devenir que tome EH Bildu tiene gran importancia en el futuro para la izquierda rupturista de Euskal Herria
No se encuentra la página solicitada. Intente refinar su búsqueda, o utilice el menú de navegación.
No se encuentra la página solicitada. Intente refinar su búsqueda, o utilice el menú de navegación.
No se encuentra la página solicitada. Intente refinar su búsqueda, o utilice el menú de navegación.
<Tomado de Viento Sur>
IOSU DEL MORAL
4 DICIEMBRE 2021|
<Tomado de El Salto>
Cristaliza en Euskal Herria una izquierda gobernista que renuncia a la ruptura, haciendo necesario acabar con la dependencia de los movimientos sociales hacia ella
<-Ixone Rekalde
Mikel Labeaga->
(Militantes de Antikapitalistak Euskal Herria)

El Lehendakari Urkullu en una reunión con la parlamentaria de EH-Bildu, Maddalen Iriarte. Foto: Irekia
Se confirma la cristalización de un giro de estrategia en la denominada izquierda abertzale institucional, que efectivamente ya muestra su cara más gobernista y posibilista, pretendiendo colocarse ante la opinión pública como una alternativa de gobierno reformista a la burguesía vasca. Las posiciones políticas que está tomando EH Bildu en los últimos tiempos han supuesto un cierto debate sobre hacia dónde se encamina esta organización. Algunos medios de masas han presentado esta posición como una competencia entre esta organización y el PNV para ser influyentes en el gobierno del Estado.
Ambas organizaciones, PNV y EH BIldu, no han dudado en sacar pecho por “las conquistas” en los presupuestos generales del Estado y los millones que su voto a favor del “Gobierno más progresista de la historia” van a suponer. En el caso de EH Bildu este argumento ha venido aderezado además de una especie de freno a la extrema derecha ante el peligro de VOX. Pero situar el giro político que la izquierda abertzale está dando desde ya hace unos años en el ámbito de la competencia entre estas dos organizaciones vascas es una simplificación.
Cuando se cierra el ciclo de la lucha armada y la disolución de ETA, EH Bildu inicia una mutación política buscando una nueva estrategia. Una estrategia que combina la búsqueda del reconocimiento de su carácter “democrático” con la búsqueda del realismo político y su capacidad de gestión de las instituciones. Esto unido a una política de abandono de la movilización de ruptura con el régimen, que hasta ahora había sido el eje central de la ruptura con el Estado. Sin embargo, esta posición no impide que combine un lenguaje “rupturista” de grandes declaraciones de lucha por la independencia con lemas como “Lortu Arte” o a favor del socialismo, por poner dos ejemplos. Pero va perdiendo credibilidad.
Esta nueva estrategia de “realismo político” se va a mantener no sólo en la aceptación de los presupuestos estatales o de los fondos Next Generation, sino que se plasmará en el apoyo o abstención ante los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca o de la Comunidad Foral Navarra. A cambio de incidir en un 0,25% en Navarra y un 0,5% en la CAV, asumen la totalidad de unos presupuestos antisociales.
“Habiendo partidas para 6 años, el acuerdo en la CAV se queda en torno al 0,5% del total de los Presupuestos para 2022, valorando el avance como si en unos presupuestos se pudiese separar lo positivo de lo negativo”
En el caso navarro, EH Bildu tan solo condiciona el 0,25% del presupuesto, 13,4 millones, para entrar en el acuerdo de “las izquierdas” pero sin programa de izquierdas. Así aprueba proyectos a los que aparentemente se opone como el TAV o el canal de Navarra, o renuncia a una reforma fiscal. Ha abandonado toda idea de ser alternativa antagonista con las fuerzas de gestión de este sistema.
En la CAV, a cambio de una abstención, rascan 253 del total de 13.107 millones de euros, y que tampoco, porque hay partidas que se destinan para 6 años, lo que quedaría en torno al 0,5% del total de los Presupuestos para 2022. Con bombo y platillo se valoran como un avance positivo. Como si en unos presupuestos se pudiese separar lo positivo de lo negativo y apoyándose en unas cuantas vaguedades en referencia a la negociación de los convenios y el SMI o de la futura ley de vivienda. O de unos implementos pequeños de 4 millones de euros en ayudas de emergencia social o un aumento de 2 millones en políticas de juventud.
Renuncia a disputar el actual marco neoliberal
Dar pase a los fondos Next Generation es asumir el marco neoliberal que dicta la UE. Además, tenemos que recalcarlo, con un discurso pueril cuando nos dicen que Europa ha cambiado respecto al 2008 y nos venden los fondos como unas políticas expansivas keynesianas. Aprobar los PGE, que también son dictados desde Bruselas, es asumir el marco del régimen 78 y toda su estructura podrida. Aprobar, o facilitar, los presupuestos autonómico y foral es asumir el marco actual de gestión política.
“Se pasa de ser una organización que planteaba la ruptura con el régimen a una organización que rehace su estrategia para convertirse en una alternativa de gestión de los Gobiernos autonómico y forales”
La “nueva política” de EH Bildu no viene dada por una visión más o menos positiva ante unos presupuestos, sino que es un cambio más profundo en su carácter como organización política. Se pasa de ser una organización que planteaba la ruptura con el régimen y el sistema a una organización que rehace su estrategia para convertirse en una alternativa de gestión de los Gobiernos autonómico y forales de los territorios de Euskal Herria. Mediante posibles nuevos pactos con las “izquierdas de gestión” del Estado Español, PSOE y UP, para erigirse en la alternativa a un PNV al que consideran que ya está desgastado en su posición de defensa del Estatuto de Autonomía. Nos hablan de un Nuevo Estatuto para Euskal Herria con posibles acuerdos de relaciones confederales entre Nafarroa y Euskadi como un avance en la construcción nacional.
Se pasa pues de la ruptura a la reforma, renunciando a disputar el actual marco político neoliberal. Pero ya no solo en el terreno social sino también en el de la propia construcción nacional. Y aquí esta nueva política encuentra problemas en el camino. De un lado los casi 200 presos y exiliados, a los que se les debe dar una solución y por otro, una base militante educada en la movilización y la lucha por la independencia que se les pueden volver en contra y romper esta histórica dependencia. De ahí que combine un lenguaje comunicativo muy combativo con declaraciones y referencias desde Bensaid a Lenin, con una práctica cada vez más desmovilizadora.
Renuncia a las movilizaciones
Y dentro de este giro gobernista, arrastra a su brazo sindical a la desmovilización, anunciando este por su propia cuenta, sin contar con la carta social de Euskal Herria entre otros, que efectivamente desconvoca o renuncia a una huelga general en Euskal Herria. ¿Alguien piensa que detrás de esta decisión no ha pesado la estrategia de la izquierda abertzale? No seamos ingenuos y exijámonos todos un poco de honestidad. Movilizarse con radicalidad para organizar una huelga general no entra en esta estrategia. Sólo tenemos que ver qué ha ocurrido con las recientes movilizaciones de los movimientos de pensionistas y sindicales, que pedían expresamente a EH Bildu oponerse a la reforma de las pensiones. Puede haber sido por vergüenza torera, y por eso sólo se han atrevido a abstenerse en vez de votar a favor.
“Movilizarse con radicalidad para organizar una huelga general no entra en esta estrategia, a pesar de que las recientes movilizaciones de pensionistas y sindicales pedían expresamente a EH Bildu oponerse a la reforma de las pensiones”
Pero lo cierto, y esto debe ser una autocrítica y un emplazamiento a movilizarnos y organizarnos, hoy es muy difícil movilizar a una huelga general si EH Bildu se descuelga de ella. Y aquí es donde queremos poner el foco; históricamente, la izquierda abertzale ha sido un motor movilizador de diversas luchas, no lo podemos negar, pero hoy, es justo lo contrario, es un agente desmovilizador. Pero esto lejos de ser un hecho desmovilizador para las izquierdas alternativas, debería ser un acicate para romper con cierta dependencia y explorar otras alianzas.
<
p style=»text-align: justify;»>El camino abierto por la dirección de EH Bildu parece claro, y está suponiendo un debate abierto, pero también interno. Esperemos que sus contradicciones internas puedan ser un contrapeso importante para que esa organización no abandone definitivamente el campo de la ruptura.
 El reconocimiento oficial de Taiwán de que hay tropas norteamericanas en su territorio hizo subir la tensión con China. Nuevos movimientos al interior de las superpotencias explican peligrosas movidas internacionales que vuelven a sacudir el tablero mundial.
El reconocimiento oficial de Taiwán de que hay tropas norteamericanas en su territorio hizo subir la tensión con China. Nuevos movimientos al interior de las superpotencias explican peligrosas movidas internacionales que vuelven a sacudir el tablero mundial.Terminada en 1949 la guerra civil, con el triunfo de las fuerzas comunistas lideradas por Mao Tse Tung, Chiang Kai Sek, cabeza del derrotado sector nacionalista, se instaló en la isla y desde allí fue construyendo un poder autónomo, con la obvia colaboración de las potencias occidentales. Ya en los años ’70 del siglo pasado, con la visita de Richard Nixon a Pekín, las relaciones sino-estadounidenses ingresaron en un nuevo período. Desde entonces la relación de EEUU con la isla se cobijó en el concepto de “ambigüedad estratégica” –no mantiene una representación diplomática formal y sí múltiples relaciones extraoficiales- en paralelo acordó con Deng Xiao Ping el status de “Una China, dos sistemas” que hasta ahora ha reglado las relaciones con Taiwán (también con Hong Kong y Macao) que siempre ha sido rechazado por las autoridades de la isla.
Con este acuerdo de dos sistemas una sola nación se bloqueaba una eventual declaración de independencia de la isla, al mismo tiempo que se contenía una avanzada china sobre lo que considera “una provincia rebelde”. Esta política de “doble disuasión”, al decir del profesor de Harvard, Joseph S. Nye, comenzó a debilitarse por las acciones de la administración estadounidense para frenar el avance chino y las respuestas de la república popular. Hace pocos días el presidente Joe Biden declaró que “tiene el compromiso” de defender militarmente a Taiwán, en tanto que su par, Xi Jinping, no se quedó atrás: “la reunificación puede conseguirse y se conseguirá”.
Esta nueva escalada de las tensiones tiene como marco la transición del poder mundial –ascenso de la república Popular / declinación de EEUU- y plantea serios desafíos para la arquitectura liberal que regía hasta ahora el orden internacional.
El endurecimiento de las posiciones internaciones de EEUU coincide con un debilitamiento de la administración Biden -esta misma semana ha tenido una dura derrota electoral ( sus tasas de aprobación son ya similares a las de Donald Trum) y en un año deberá enfrentar elecciones de medio camino- que hace peligrar su agenda de gobierno en materia de infraestructura (1.2 billones de dólares), y en política social y medio ambiente plasmada en su programa Reconstruir Mejor (1.75 billones, incluidos 555.000 millones para reducir emisión de gases de efecto invernadero). En cuanto a China la reunificación con Taiwan no es solo una reivindicación histórica sino también estratégica en su disputa de poder. En la isla está instalada la mayor fábrica mundial de fundición de semiconductores (TSMC) cuya provisión es fundamental para que la República Popular logre la primacía tecnológica sobre EEUU.
EEUU está dejando atrás la “centralidad atlántica” que articuló desde la salida de la 2da. Guerra Mundial y la va reemplazando por la nueva centralidad Asia-Pacífico. La recientemente anunciada asociación estratégica entre EEUU, Reino Unido y Australia denominada con el acrónimo (en inglés) AUKUS, presentada como una defensa de los intereses de los tres países en la región indopacífica, comentada en una nota anterior en esta misma columna, es esencialmente una alianza militar. Al mismo tiempo que reanudó el Diálogo Cuadripartito sobre Seguridad (EEUU, Japón, India y Australia).
Si el retiro de Afganistán fue una movida defensiva, estas son claramente ofensivas y apuntan a limitar los movimientos de China (avances militares y nucleares) y a garantizar la “libre navegación” en el área. Tanto el retiro de tropas como la asociación estratégica se llevaron a cabo sin informar a sus aliados europeos. Por su parte China respondió por medio de una solicitud para adherirse al acuerdo comercial Trans-Pacífico (CPTPP por sus siglas en inglés). Si el pedido se concreta fortalecería su liderazgo global, ya que se trata de un acuerdo comercial de alcances mundiales, mientras que EEUU se retiró del mismo bajo el aislacionismo de la administración Trump. Esto se complementa con su ya concretado ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y también con su proyecto de “Una franja una ruta (BRI)”. Mientras que EEUU impulsó en el G7, para competir con la llamada nueva ruta de la seda, el Bukld Better Word (B3W).
La transición del poder mundial enmarcada por la rivalidad estratégica entre EEUU y China, combina alianzas militares y acuerdos comerciales. EEUU se aferra al militarismo mientras abandona el multilateralismo comercial, en tanto que China se potencia sobre los acuerdos de libre comercio mientras fortalece su poder militar y nuclear.
La escalada de la tensión internacional a propósito del caso Taiwán revela que un escenario de guerra no es del todo descartable en medio de la transición.
5/11/2021